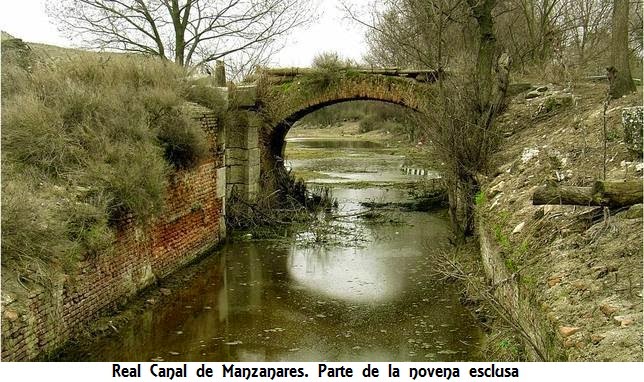La calle de Bailén es una de las principales vías de Madrid,
en la que se sitúan muchos de los monumentos más importantes de la ciudad.
También son muchos los proyectos de los que ya hemos hablado en “El Madrid que
no fue” que no llegaron a construirse en esta calle: El Palacio Real de Filippo Juvara, la Plaza de Oriente de González Velázquez, la Catedral que no fue, e
incluso el proyecto de Ventura Rodríguez para San Francisco el Grande.
Sin embargo, esta vía no siempre ha sido tan fácilmente
transitable como lo es en la actualidad.
 |
| Cuesta de los Ciegos en 1960. En la imagen se puede ver el desnivel, aún existente, entre la calle de Segovia y la colina de los Jardines de las Vistillas. |
En 1561, Felipe II designó a Madrid como la capital del
Reino, y como aquello hizo que la ciudad creciera como nunca antes. Durante el
reinado de este monarca, se construyó el Puente de Segovia en el lugar en que
había estado el Puente Segoviana, para cruzar el río Manzanares. Se convirtió
este entorno, por tanto, en un acceso muy destacado a la ciudad. A través de
ese camino se podía llegar al centro del municipio por la actual calle de Segovia,
lo que tiempo atrás había sido el arroyo de San Pedro.
Este arroyo, junto a la iglesia de San Pedro el Viejo, es el
que había creado el desnivel existente en toda la calle de Segovia, que separa
el centro de Madrid en dos colinas.
El problema radicaba en la dificultad de acceder desde la
zona del antiguo Alcázar, lo que hoy es el Palacio Real, hasta la otra colina,
donde se localizan los Jardines de las Vistillas. Para ello, había que bajar
hasta la calle de Segovia, para continuar subiendo por la otra ladera. Ardua
tarea si se tiene en cuenta el desnivel.
La necesidad de una pasarela que sorteara el viejo arroyo
era más que palpable, pero no fue hasta 1736 cuando Giovanni Battista Sachetti, que
se encontraba ya planeando la construcción del Palacio Real, ideó un viaducto
que acabara con este tipo de problemas.
Lo que él proponía es que su obra no fuera sólo el Palacio
Real. Pretendía construir durante el reinado de Felipe V un conjunto en que el
Palacio no fuera más que una de las piezas clave. A él se añadiría una catedral
clasicista con una enorme cúpula, y una plaza en forma de exedra de la que
partiría el ansiado viaducto.
 |
| Proyecto para el conjunto de Palacio Real, catedral, plaza y viaducto de Juan Bautista Sachetti. Museo de Historia de Madrid |
El mismo sería una obra grandiosa, en la que destacarían
tres arcos triunfales (en el centro y en los extremos) y naves porticadas, que
harían que la vista de la cornisa del Manzanares fuera un sueño para todos los
visitantes.
Además, entre la calle de Segovia y la Cuesta de San Vicente, en la parte baja del Palacio Real, se colocarían diferentes fuentes, esculturas y escalinatas para adornar los terraplenes artificiales que conectarían el conjunto con el río Manzanares.
Ni la catedral clasicista, con su enorme cúpula en
comparación a las torres de la fachada, ni
la nueva plaza, ni el viaducto pudieron ser construidos por falta de recursos. Sí
pudo ser finalizado el Palacio Real, donde estableció su residencia habitual
Carlos III ya en 1764. El monumento fue finalizado por Francesco Sabatini, pero
siguiendo los planos de Juan Bautista Sachetti.
Éste fue el primer proyecto fracasado de un viaducto sobre
la calle Segovia, pero como podrás imaginar por el título del artículo, no fue
el único.
Pocos años más tarde de todo este proyecto se produjo la
invasión francesa en nuestro país. Comenzó a reinar en 1808 José Bonaparte como
José I de España. Como es bien sabido, el “rey plazuelas” derribó diversos
edificios en la capital para abrir plazas, como la actual Plaza de Oriente. Para
su existencia, hubo que demoler el convento de San Gil, el pasadizo de la
Encarnación, la iglesia de San Juan, y numerosas casas vecinales.
El urbanismo cobra protagonismo en esos años, y se le
encarga al arquitecto real Silvestre Pérez el diseño de un nuevo proyecto para
el viaducto.
El arquitecto presenta en 1810 su proyecto para unir el
Palacio Real con el lugar donde se celebraban las sesiones de Cortes: el Salón
de Cortes, ubicado en aquel momento en la iglesia de San Francisco el Grande.
 |
| Proyecto de viaducto de Silvestre Pérez. Maqueta del Museo de Historia de Madrid |
.
Se plantea la creación de una gran plaza porticada en el
lugar en que hoy se encuentra la catedral de la Almudena. Por tanto, se elimina
la idea de Sachetti de erigir en este lugar un gran templo.
De la plaza saldría un recio viaducto, que conectaría con
otra plaza porticada en la zona de las Vistillas, pero mucho más amplia que la
anterior. Este nuevo espacio sería tan grande que uniría el viaducto con San
Francisco el Grande sin obstáculos aparte de algunos monumentos que se
levantarían en la plaza.
Se trataba de uno de los proyectos más ambiciosos para este
entorno, ya que se planteaba cambiar por completo el urbanismo de buena parte
del centro de la ciudad.
Hoy en día es posible contemplar una interesante maqueta de este
plan en el Museo de Historia de Madrid. Sin embargo, es lo único que podemos
ver del conjunto, ya que nunca llegó a ser construido igualmente por falta de
recursos. Además, José I dejó de reinar en 1813, con lo que no habría dado
tiempo a su finalización.
 |
| Primer viaducto de Segovia, inaugurado en 1874 |
Sorprendentemente, hubo que esperar hasta 1874 para que el
Viaducto de Segovia viera por fin la luz, una construcción de hierro y madera
de 120 metros de longitud, 13 metros de ancho, y a una altura de 13 metros, ideada por el ingeniero municipal Eugenio Barrón Avignón, que
hacía que por fin se unieran en una misma vía el Palacio Real y San Francisco
el Grande, la actual calle de Bailén.
Su mal estado de conservación, a pesar de diversas obras de
rehabilitación en los años 20 del siglo XX, hizo que tuviera que ser derribado
en 1932.
 |
| Viaducto actual. Imagen de 1942 |
Durante ese mismo año, el arquitecto madrileño Francisco
Javier Ferrero Llusía ganó el concurso convocado por el Gobierno de la Segunda
República para la construcción de un nuevo viaducto. Importantes arquitectos
como Secundino Zuazo, creador de los Nuevos Ministerios o de la Casa de las
Flores, perdieron este concurso.
El ganador construyó una obra racionalista, que podría ser
considerada como el tercer viaducto que no fue. Y es que no se construyó tal y
como estaba planeado.
Según el proyecto original de 1932, a cada lado del viaducto
se situarían ascensores para facilitar el ascenso y la bajada. De hecho, se
planteó incluso que los elevadores fueran aptos para vehículos, e incluso que funcionaran como tranvías, quizás algo similar a los elevadores existentes en Lisboa.
 |
| Elevador da Gloria, Lisboa |
Finalmente se descartaron estos ascensores, y la obra se
inauguró en 1934 siguiendo el proyecto de Ferrero Llusía con pequeñas
modificaciones, aunque tuvo que ser reinaugurado en 1942 tras los trabajos de
restauración por los desperfectos de la Guerra Civil.
Un mismo desnivel para tres proyectos fallidos, sin embargo,
todos ellos diferentes.
¿Crees que tendría que haberse construido uno de estos
viaductos, o el que tenemos en la actualidad es el idóneo para su función?